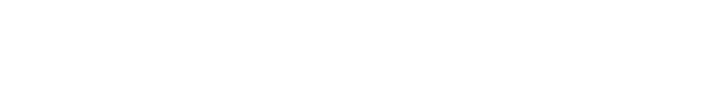El que las explicaciones lógicas de los acontecimientos naturales tales como huracanes, nevadas, tormentas, sequías, terremotos, erupciones volcánicas no formen parte de la educación y cultura de las sociedades, es preocupante.
Si a la carencia de información confiable y su ausencia en nuestro arsenal cultural le agregamos el negacionismo, la incredulidad sin fundamento, ya no es preocupante, es grave, porque tiene repercusiones en otros ámbitos ajenos al conocimiento de la naturaleza, como la justicia, el derecho a la vida, la empatía, las creencias, las fobias, la convivencia y la paz social.
Nadie medianamente educado, instruido e informado, negaría el derecho de cada persona a la soberanía de su cuerpo, de su interior; ni negaría que la libertad individual termina donde comienza la del vecino. Las enfermedades y su contagio ponen en duda esa supuesta libertad.
En algunos estados de la Unión americana se han impulsado leyes que impiden ingresar a la escuela a los alumnos que no hayan sido vacunados contra enfermedades contagiosas. En Salem, Oregón, la madre de una familia con un nivel y calidad de vida decorosa, que procura educar a sus hijos creándoles conciencia del medio ambiente, de la equidad de género, de los derechos civiles, contradictoriamente considera amenazados sus derechos por esa ley, “no estoy cómoda con las vacunas”, afirma, “mis hijas e hijos no podrán aprender, jugar en los equipos escolares, hacer nuevas amistades por que no irán a la escuela”.
A la naturaleza le tiene sin cuidado las interpretaciones de nuestra biología fundadas en creencias; tampoco le importa que en el proceso civilizatorio hayamos eliminado la noción de comunidad, privilegiando la noción de individuo. No es mala idea que entre los individuos como en las naciones el respeto mutuo sea la mejor opción. Sin embargo, frente a nuestra naturaleza biológica y su intrincada relación con todas las especies y el funcionamiento del planeta, esas ideas son insostenibles.
Cada uno de nuestros cuerpos es un conglomerado de miles de millones de seres vivientes que nacen y mueren cada segundo, y con respecto a otras especies invisibles a la mirada nuestra piel no es una frontera impenetrable. Nuestro cuerpo está programado, por un lado, y ha aprendido por el otro, a defenderse de entes microscópicos agresivos. Nuestros cuerpos están habitados por cientos de miles de inmigrantes que han ingresado desde que nacimos. Si nos mantenemos vivos es que nuestro sistema inmune ha controlado o eliminado a los agresivos.
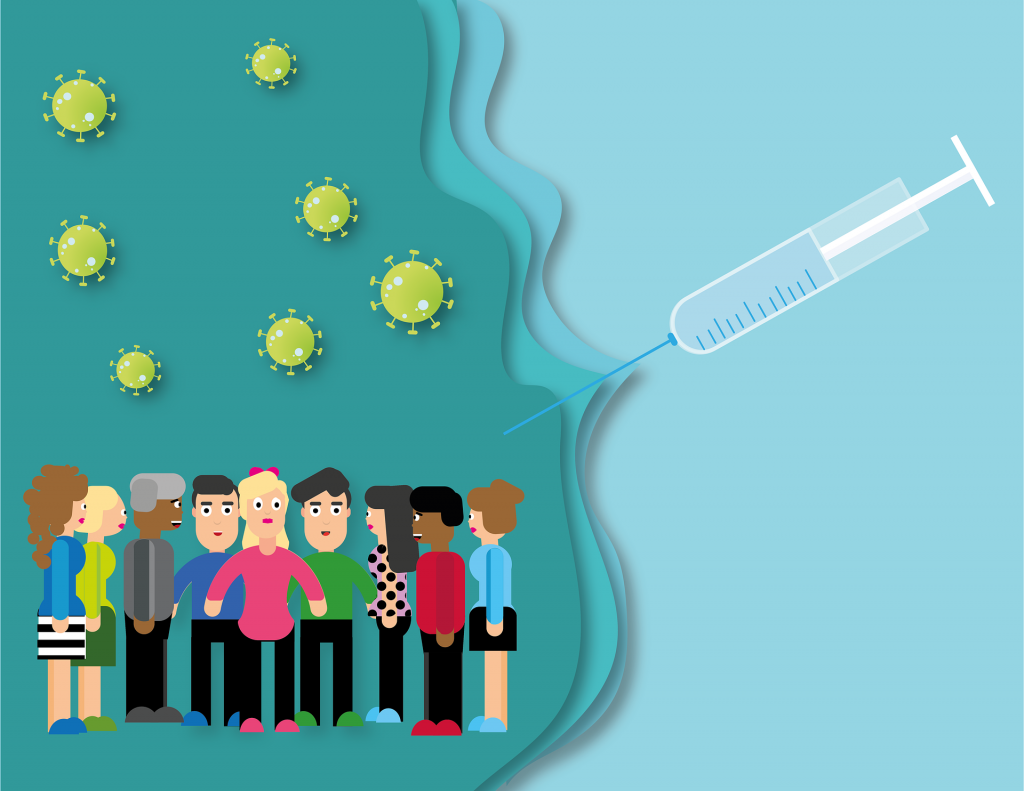
Ese sistema defensivo tiene alguna idea de algunos microorganismo agresivos, gracias a la información que nuestros genes heredaron de nuestros padres y abuelos, y cuando atacan nos enferman, sí, pero el sistema inmune (o de defensa) los reconoce y restablece el alivio. Pero de los que no conoce, atacarlos a veces es un gran error, como al Virus de la Inmunodeficiencia Humana, nuestras células defensivas (glóbulos blancos) los atrapan y, en vez de destruirlos, se vuelven esclavas del virus invasor reproduciendo más de ellos hasta que muere toda nuestra guardia, abriendo la puerta a otros microorganismos agresivos oportunistas.
Los virus son unos seres fascinantes pero terribles. Su maquinaria genética no está diseñada para reproducirse por sí misma, copiándose. Para reproducirse necesitan el ADN de sus víctimas.
Hasta antes del desarrollo del microscopio y de los “cazadores de microbios”, estos seres fascinantes y terribles han acabado con más poblaciones humanas que ninguna de nuestras más violentas y estúpidas guerras. El conocimiento microbiológico aportado por los cazadores de microbios permitió desarrollar las vacunas que funcionan en nuestro cuerpo ayudándolo a reconocer al intruso agresivo, controlarlo, o bien, eliminarlo.
Al negarnos a vacunar a nuestros hijos creemos defender nuestros derechos civiles, cuando en realidad estamos amenazando a toda la humanidad. Nuestros hijos no vacunados pueden convertirse en los iniciadores de una pandemia, una epidemia mundial sin fronteras.